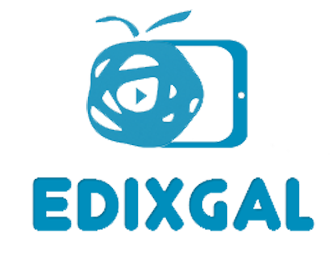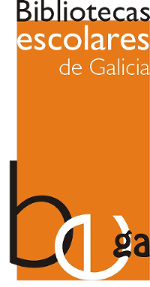Condenar al ostracismo.
Aunque “condenar al ostracismo” es una expresión conformada por el uso en nuestra lengua. El ostracismo en su acepción real es el “destierro político acostumbrado entre los atenienses” y en la figurada “exclusión voluntaria o forzosa de los oficios públicos, a la cual suelen dar ocasión los trastornos políticos”. También se puede agregar la acepción paremiológica del término como “marginación o postergación de una persona en un asunto o situación cualquiera”, que es el verdadero sentido con que se suele utilizar en general.
Conviene precisar que el ostracismo no se perpetuó en la vida política de Atenas, como pudiera pensarse, porque fue una institución relativamente efímera (70 años). Instaurado por Clístenes hacia el final del siglo Vi a.C., su aplicación real a las personas sucesivamente “ostraquizadas” estuvo en vigor entre los años 487 a 417, ya en pleno siglo V. En principio, tuvo una explicación lógica, puesto que se trataba de salvar la joven democracia, tan arduamente conseguida tras la tiranía de Pisístrato y de sus hijos. Los atenienses conservaban un recuerdo muy amargo del poder personal (fuera rey o tirano el que lo detentara): se imponía, pues, una drástica medida que depurara a cualquier demagogo sospechoso de tentaciones involucionistas.
Lo mejor era alejarlo de la actualidad política por un período de diez años; no se decretaba la confiscación de sus bienes ni la pérdida de su ciudadanía, pero, al cabo de ese tiempo, sí que había perdido su carisma de líder si es que llegaba a incorporarse de nuevo a la vida política. Pero lo que fue conseguido como institución cautelar al servicio del poder legítimo se volvió bastardo en manos de políticos sin escrúpulos, que lo emplearon para deshacerse, al menos temporalmente, del líder de la oposición, ya gobernase el partido aristocrático ya el popular Temístocles, Aristides, Cimón, Jantipo, Tucídides, entre otros, tuvieron que emprender el camino del exilio, víctimas del recelo que su éxito personal había despertado entre sus adversarios políticos.
Para que se cumpliera la orden de destierro[1] , era imprescindible que la moción que la proponía tuviera un total de seis mil sufragios afirmativos. Reunida la asamblea popular (ekklesía) en sesión plenaria, cada miembro escribía el nombre del personaje en una concha (óstrakon), tejuela o cascote de cerámica, por ser reputado como enemigo político. De resultar contraria la votación al político en cuarentena, debía salir para el exilio en un plazo de diez días fuera del territorio del Ática; pero, desde el año 480, se fijaron unos límites geográficos de prohibición: por el norte, el cabo Geresto (al sur de la isla de Eubea) y por el sur, el cabo Escileon (en el extremo oriental de la Argólida). Pasados los diez años, el ostraquizado podía regresar a la patria si antes no había sido amnistiado por decreto, como sucedió en varios casos (Cimón, por ejemplo, y tal vez Tucídides).
El ostracismo – sin duda por los efectos políticos purgativos – tuvo también sus imitadores y, por ello, los siracusanos instituyeron por su parte el llamado petalismo. Hacia mitad del siglo V a. C. , las ciudades de Sicilia, y entre ellas Siracusa, se vieron afectadas por grandes revueltas y convulsiones. En ésta, un tal Tindárides, hombre audaz y sin escrúpulos, se rodeó de una banda de desarrapados a los que armó y dispuso para implantar la tiranía, pero, descubierto a tiempo, fue juzgado y condenado a muerte. Cuando era conducido a prisión, sus partidarios cayeron sobre sus vigilantes. Al producirse un gran tumulto ciudadano, los más respetables de la ciudad, prendiendo a los revolucionarios, los mataron junto a Tindárides. Como esto sucediera con relativa frecuencia y algunos aspiraran a imponer la tiranía, el pueblo decidió tomar ejemplo de los atenienses y promulgó una ley parecida a la que éstos habían redactado sobre el ostracismo.
El cambio de nombre responde al medio material de expresión de voto, consistente en un pétalon u hoja (de olivo, en este caso) en cuya superficie se escribía el nombre del ciudadano capaz de erigirse en tirano; tras contar las hojas, el que obtenía el mayor número era desterrado por un período de cinco años. Hay que añadir que el tiempo de vigencia del petalismo duró bastante menos que el del ostracismo porque los desórdenes políticos se reprodujeron una y otra vez con consecuencias similares. Fue también una medida cautelar que tampoco logró el efecto catártico esperado en la política siracusana.
Entre las anécdotas dignas de mención, quizá la que cuenta Plutarco sea la más conocida, por ser, a la vez, tan pintoresca como amarga. Cuando Arístides asistía a su propia ostrakophoría, se le acercó un campesino analfabeto, le dio su tejuela y le pidió que le escribiera el nombre del sujeto cuestionado. Nuestro personaje, sorprendido, le preguntó si le había hecho algún mal. A lo que el campesino respondió: “Yo de nada lo conozco, pero me molesta que en todas partes lo llamen el Justo”. Cuando oyó esto, Arístides no dijo nada, sino que, en gesto de gran señor, escribió su propio nombre y le devolvió el óstrakon.
[1] Previamente se sometía a votación a mano alzada (epikheirotonía) si había lugar o no para el ostracismo; en caso afirmativo, se fijaba el día de la ostrakophoría, esto es, el día en que se procedería a la votación definitiva.