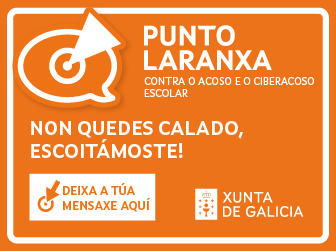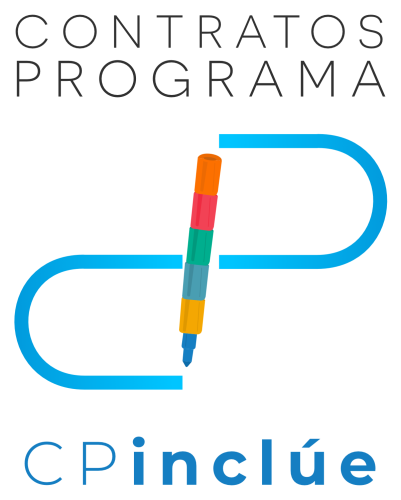
![]()



Lectura de Camilo José Cela
Quince anos despois do falecemento de Camilo José Cela Trulock, premio Nobel de Literatura 1989, nacido en Iria Flavia (Padrón), onde constituíu unha fundación co seu nome para preservar o seu legado, sumámonos ao seu recordo.

Non podendo abordar aquí a lectura dunha das súas grandes novelas, podemos alomenos coñecer a súa magnífica prosa e captar o hábil manexo que fixo do idioma nalgún destes contos que vos achegamos a continuación: Don Anselmo ou Un niño piensa.
DON ANSELMO Camilo José Cela
-------------------------------------------------------------------------------------------------
I
------------------------------------------------
Don Anselmo, ya viejo, me lo contó una noche de diciembre de 1935, poco más de un mes antes de su muerte, en el Club de Regatas. Era una noche lluviosa y fría, y en el Club no quedábamos sino don Marcelino, don David, don Anselmo y yo.
Don Marcelino y don David jugaban lentamente su interminable y cotidiana partida de chapó; la partida la ganaba, como siempre, don David, y don Marcelino, como siempre también, todas las noches, al ponerse el abrigo, exclamaba resignadamente:
--No sé lo que me pasa esta noche; pero estoy flojo, muy flojo...
Después acababa de sorber su copita de anís, se calaba su gorrilla de marino, empuñaba el bastón y se marchaba, arrimadito a la acera y tosiendo todo el camino, hasta su casa.
Don Marcelino tuvo la mala ocurrencia de venirse a Madrid en mayo de 1936.
--Por la primavera, Madrid es muy agradable, -decía a los amigos-, y además..., las cosas hay que cuidarlas...
Los amigos nunca supieron cuáles eran las cosas que don Marcelino tenía que cuidar en la capital, pero todos encontraban edificante el celo que demostraba por sus asuntos.
--Sí, sí, don Marcelino; no hay duda: ""El ojo del amo engorda el caballo"... -decían unos-. “El que tenga tienda, que la atienda”.
Y todos se sentían satisfechos con la sonrisa de agradecimiento que don Marcelino les dedicaba.
¡Pobre don Marcelino! Al año, o poco más, de haber llegado a Madrid, se murió, sabe Dios si de hambre, si de miedo...
La noticia llegó hasta el pueblo, al principio confusa y contradictoria; después confirmada por los que iban llegando, y don David, como si no esperase otra cosa para seguirle, se quedó una tarde como un pajarito, sentado en la butaca de mimbre desde donde contemplaba silencioso el "violento dominó de los jóvenes", como sentenciosamente, -durante tantos años-, llamaba a la partida que, después del almuerzo, se celebraba en el bar del Club.
------------------------------------------------
II
------------------------------------------------
Don Anselmo estaba de confidencias aquella noche. No sé qué extraña sensación de confianza debía causarle mi persona, mas lo cierto es que me contaba cosas y cosas, interesantes y pintorescas, con una lentitud desesperante, cortando las frases y aun a veces las palabras de un modo caprichoso; pero incansablemente. Como incansablemente caían las gotitas de agua sobre el vaso de "baquelita" -última compra de don Anselmo, secretario del Club-, que estaba debajo del filtro, plateado y reluciente. Don Anselmo entornaba sus ojos para hablar, y su expresión adquiría toda la dulzura y todo el interés de la faz de un viejo y retirado capitán de cargo, altivo y bonachón como un milenario patriarca celta...
------------------------------------------------
III
------------------------------------------------
Corría el 1910, y don Anselmo tenía, además de sus treinta y cinco juveniles años, un "atuendo de tierra", como él lo llamara, que era la envidia de los petimetres y la admiración de las pollitas de la época. Zapatos picudos de reluciente charol, botines grises, -de un gris claro y brillante, como el mes de mayo en el mar del Norte, decía él-, pantalón listado de corte inglés; americana con cinturón y una gardenia perennemente posada sobre la breve solapa; cuello alto con corbata de nudo y un bombín café que manejaba con destreza y que obedecía al impulso que don Anselmo, siempre que entraba en algún sitio, le imprimía para que alcanzase algún saledizo: el paragüero del Club, la lámpara que tenía la fonda “La Concha” en el vestíbulo, rodeada de macetas y de sillas de mimbre; la cabeza de ciervo que tenía don Jorgito, el gerente del “The Workshop”, en el hall de su casa...
Don Anselmo hacía una inflexión en su voz para darme a conocer que introducía un nuevo inciso en su relato, y me hablaba de don Jorgito, a quien respetaba y admiraba, que ya por entonces llevaba una magnífica barba blanca y era todo corrección y buenos modos. Don Jorgito era un inglés apacible que hablaba el español con acento gallego y que vivía lo mejor que podía, preocupado de su mujer y de sus siete hijos; yo no le conocí, pero cuando afirmé haber sido compañero de colegio de un nieto suyo, -en los Maristas de la calle del Cisne, de Madrid-, muchacho flacucho y antojadizo, mal acostumbrado a llevar siempre por delante su santa voluntad, tímido, pero con un orgullo sin límites, y que hoy, según creo, anda por ahí dedicado -¿cómo no?- a hacer sus pinitos literarios, don Anselmo se me quedó mirando alegremente, como si mi amistad con el nieto viniese a avalar todo su aserto, y terminó por confesarme, -casi misteriosamente-, que el mundo era un pañuelo. Esto sirvió para que me explicase cómo en Melbourne había encontrado, tocando el acordeón por las calles, a un marinero, a quien desembarcó por ladrón en Valparaíso; pero me voy a saltar todo este nuevo inciso, porque, si no, iba a resultar demasiado diluido mi relato.
------------------------------------------------
IV
------------------------------------------------
Era la época de las fiestas del pueblo, y don Anselmo con sus zapatos, su gardenia y su bombín, sonreía desde la terraza del Club, -por entonces todavía joven, como él-, a las tobilleras de amplias pamelas que pasaban camino de los puestos de la verbena callejera, y a algunas horas de la tarde, distinguida.
Después de tomar -”five o'clok”- su tacita de té (don Anselmo, ¡oh manes de don Jorgito!, tomaba todas las tardes “su tacita de té”) y de fumar su cigarrillo después de la tacita de té (la pipa de loza holandesa en aquel tiempo todavía no formaba parte de su atuendo de tierra), se unía al primer grupo que pasase y, entre bromas y veras, transcurría el resto de su tarde, alegre y honradamente, charlando con los amigos, inclinándose ante las encorsetadas mamás de las niñas, e invitando a éstas a todo lo que se les antojase, porque -dicho sea de paso-, a don Anselmo no le faltaba ninguna tarde un duro decidido a hacerle quedar bien. Se montaba en el tiovivo, -ellas, en los cerdos o en los automóviles; ellos, en los caballos-, se daba una vueltecita por el laberinto, se bebían gaseosas que ponían coloradas a las jovencitas, se jugaban algunos números a la tómbola, se tiraba al blanco...
Y así un día y otro día... Don Anselmo era la admiración de todos con sus buenos modales, su gesto siempre afable, su palabra siempre ágil y ocurrente. Si había que entretener a doña Lola, -la mamá de Lolita, de Esperancita y de Tildita-, don Anselmo tiraba velozmente su real de bolos contra los grotescos muñecos. Si había que dar palique a doña Maruja, -la mamá de Marujita, de Conchita, de Anita y de Sagrarito-, don Anselmo le hablaba de sus estancias en Londres o de su último viaje por los mares del Sur. Si había que distraer a doña Asunción -la mamá de Asuncionita, que era una monada de criatura-, don Anselmo era capaz hasta de meterse en el tubo de la risa...
------------------------------------------------
V
------------------------------------------------
Aquella tarde había verdadera expectación en el pueblo. Entre don Knut, -don Knut era el primer piloto de una bricbarca noruega, ”La Cristianía”, anclada por aquellos días en la bahía, y amigo antiguo de don Anselmo-, y don Anselmo se había concertado un singular desafío -una botella de “whisky”, de una parte, y una comilona de langosta, de la otra-, para discernir cuál de los dos haría más blancos seguidos en la barraca del Dominicano, la misma que durante tantos años, y hasta que se murió, había sido regentada por Petra, la del guardia civil. Cuando Knut y don Anselmo aparecieron, charlando amigablemente, ante el puesto del Dominicano, una multitud, casi abigarrada, les esperaba ya. Escogieron con lentitud sus escopetas; seleccionaron con más lentitud, si cabe, sus flechas; negras, las de don Knut; rojas, las de don Anselmo; echaron una moneda, -una peseta-, al aire, y empezaron a tirar; cinco tiros seguidos cada uno. Empezó don Anselmo; porque don Knut, cuando la peseta andaba por el aire, había dicho “caras” –“cruces” no lo sabía decir-, y no habían salido “caras”.
Cinco tiros, cinco blancos. "Tira don Nú", gritaba el Dominicano, incorporándose y desclavando a una velocidad vertiginosa las cinco flechas rojas de don Anselmo. Don Knut tiró: cinco tiros, cinco blancos. "Tira don Anselmo", volvía a repetir el Dominicano al volver a desclavar las cinco flechas negras esta vez y de don Knut. Don Anselmo volvía a tirar y volvía a hacer cinco blancos: el Dominicano volvía a gritar; don Knut volvía a echarse la escopeta a la cara... "cinco blancos"... El interés de la gente tenía ya sus salpicaduras de emoción; se llevaba tirando ya largo rato, y don Knut y don Anselmo seguían a los treinta y cinco tiros desesperadamente pegados. "Tira don Anselmo", gritó el Dominicano; nadie sabe cómo fue: don Anselmo levantó la escopeta y tiró...; la flecha fue a clavarse en el ojo derecho del Dominicano; este se llevó ambas manos a la cara sangrante, la gente rompió a gritar, las mujeres comenzaron a correr...
Don Anselmo tuvo que marcharse aquella misma noche del pueblo: "Un par de meses", le aconsejaban los amigos, y en “La Cristianía”, que marchaba con estaño de las Cíes para El Havre, se marchó, comentando con don Knut el desgraciado accidente. Un marinero de la bricbarca llegó, aún no pasadas tres horas del percance, a casa de don Jorgito con un encargo de don Anselmo: un saquito de cuero con veinte duros dentro para el Dominicano. En el pueblo, el rasgo de don Anselmo causó una feliz impresión, y cuando ya nadie se acordaba del ojo del Dominicano, todavía había alguien que sacaba a relucir los veinte duros de don Anselmo...
------------------------------------------------
VI
------------------------------------------------
Don Anselmo se marchó para dos meses, pero tardó ocho años en aparecer por el pueblo. De El Havre, donde lo desembarcó “La Cristianía”, salió para América, y allí, con sus apurillos al principio, pero ayudado por la guerra después, se fue abriendo camino y llegó a crearse una posición casi privilegiada.
Cuando volvió para acá, venía gordo y moreno, casado con una señorita portorriqueña y acompañado de dos criadas negras, dos loros verdes y rojos y un acento antillano, dulzón y pesaroso como el calor del trópico: bagaje ultramarino.
Ya nadie se acordaba en el pueblo del Dominicano, que había levantado el ala con sus veinte duros, y don Anselmo volvió a ser otra vez, y con mayor intensidad que la vez primera, -si esto fuera posible-, el motivo de todas las conversaciones. Don Jorgito estaba indignado, porque, según él, se le daba mayor importancia a don Anselmo que al Armisticio, que era mucho más fundamental...
A poco de llegar de nuevo a España se le murió su mujer, la señorita portorriqueña, de un doble parto mal atendido (según don Anselmo), y como los males, -según don Anselmo también-, se dan cita para no aparecer solos, los dos loros amanecieron una mañana ferozmente asesinados por “Genoveva”, la gata de la fonda “La Concha”, y las dos negras, -una detrás de la otra, pero muy seguiditas- se acatarraron y se murieron también; de suerte que don Anselmo volvió a quedarse tan solo como ocho años atrás.
Tuvo una pequeña época de murria, en la que apenas si hablaba y menos salía, pero como era hombre de entero carácter, pronto reaccionó y volvió a su vida de Club y de sociedad. De cuando en cuando daba alguna correría por los pueblos, o se acercaba hasta Vigo, -o hasta Porto o hasta La Coruña, como algunas veces-, y cuando volvía se le notaba radiante y rejuvenecido, pero un día volvió mucho antes de lo acostumbrado en aquellas excursiones, se encerró en el Club y en un mutismo absoluto, y lo único que se le sacaba, después de mucho insistir, es que jamás volvería a abandonar el pueblo.
Nadie sabe lo que le pasó, porque a nadie, -sino a mí, que a nadie lo dije-, se lo dijo jamás; pero como don Anselmo ha desaparecido y lo acaecido no puede conducir sino a su mayor aprecio, me considero relevado de guardar secreto, -que tampoco él me lo exigiera, que, si no, no lo haría por nada del mundo-, y autorizado para decir en breves palabras y para terminar mi relato lo que ocurrió.
------------------------------------------------
VII
------------------------------------------------
Don Anselmo había ido a Cesures. Había cenado, ya tarde, en el puerto, en casa Castaño, y había cruzado después el puente, atraído por las luces, pocas ya, que quedaban al otro lado de él, y de las barracas de la fiesta del Patrón, que por aquella fecha y en aquel lugar se celebraba. La gente había marchado ya a dormir, y únicamente algún marinero semiborracho o algún pollito rezagado se entretenía en tirar al blanco o en intentar, desafortunadamente, colar los arillos por el cuello de la botella de sidra. De la ría salía un vaho húmedo y tibio que todo lo rodeaba, y las últimas voces de los de los puestos, anunciando su mercancía o su atracción, sonaban un poco tristes y cansinas, y recordaban, -don Anselmo no sabía por qué- a las voces de los serenos de Santiago anunciando la lluvia y las dos de la mañana...
Don Anselmo, antes de irse a la cama, quiso entrar en todas las chabolas. Tiró un poco al blanco, vio la mujer barbuda; sacó una botella de sidra, que regaló, ante su pasmo, al dueño del puesto… Don Anselmo se aburría, y decidió visitar el último que le quedaba por ver: la caseta del hombre-fiera, que a grandes voces anunciaba una mujeruca al extremo de la doble calle de barracas.
Pagó veinte céntimos -"preferencia"- y entró; no había nadie... Al poco rato se oyeron unos aullidos, e inmediatamente apareció -peludo y semidesnudo-, el hombre-fiera, lanzándose contra los barrotes y comiendo carne cruda. Don Anselmo miró con detenimiento al hombre-fiera y se sobresaltó. El monstruo seguía dando saltos y aullando, y parecía hacer poco caso de don Anselmo. Don Anselmo no daba señales de querer marcharse... El hombre-fiera, cansado de haber estado dando saltos durante toda la noche, parecía que cedía en su fiereza...: se le quedó mirando y dejó de saltar; se apoyó con ambas manos en los barrotes, y miró con su único ojo, -el izquierdo-, a don Anselmo.
--¡Caramba, don Anselmo! ¡Qué gordo está usted!
Don Anselmo no sabía qué decir:
--¡Y buen color que le ha salido, sí señor!
Don Anselmo temblaba, y, -propia confesión-, lloró por primera vez en su vida, porque se averiguó que no eran tan malos los hombres como querían pintarlos. El hombre-fiera apareció por detrás de la cortinilla de cretona que servía de fondo a la jaula, y se sentó al lado de don Anselmo.
--Pues no sé lo que decirle; ya ve usted...
Don Anselmo tampoco sabía lo que decir; cogió las manos del hombre-fiera y las acarició. El hombre-fiera lloró también.
--Ya lo decía yo, don Anselmo. ¡No hay mal que por bien no venga!... Gano bastante más que antes, y... ¡ya ve usted: con tanta carne como como, qué buenas grasas estoy criando!...
Fuera, la niebla y el silencio lo confundían todo...
A don Anselmo se le empañaban los ojos al recordarlo.
----------------------------------------------
UN NIÑO PIENSA Camilo José Cela
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Da gusto estar metido en la cama, cuando ya es de día. Las rendijas del balcón brillan como si fueran de plata, de fría plata, tan fría como el hierro de la verja o como el chorro del grifo, pero en la cama se está caliente, todo muy tapado, a veces hasta la cabeza también. En la habitación hay ya un poco de luz y las cosas se ven bien, con todo detalle, mejor aún que en pleno día, porque la vista está acostumbrada a la penumbra, que es igual todas las mañanas, durante media hora; la ropa está doblada sobre el respaldo de la silla; la cartera, -con los libros, la regla y la aplastada cajita de cigarrillos donde se guardan los lápices, las plumas y la goma de borrar-, está colgada de los dos palitos que salen de encima de la silla, como si fueran dos hombros; el abrigo está echado a los pies de la cama, bien estirado, para taparle a uno mejor. Las mangas del abrigo adoptan caprichosas posturas y, a veces, parecen los brazos de un fantasma muerto encima de la cama, de un fantasma a quien hubiera matado la luz del día al sorprenderle, distraído, mirando para nuestro sueño... Se ve también el vaso de agua que queda siempre sobre la mesa de noche, por si me despierto; es alto y está sobre un platito que tiene dibujos azules; en el fondo se ve como un dedo de azúcar que ha perdido ya casi todo su blanco color. Si se le agita, el azúcar empieza a subir como si no pesase, como si le atrajese un imán... Entonces, uno ladea la cabeza, para verlo mejor, y del borde del vaso sale un destello con todos los colores del arco iris que brilla, unas veces más, otras veces menos, como si fuera un faro; es el mismo todas las mañanas, pero yo no me canso nunca de mirarlo. Si un pintor pintase un vaso con agua hasta la mitad y un reflejo redondo en el borde con todos los colores, un reflejo que parece una luz y que saliese del cristal como si realmente fuera algo que pudiésemos coger con la mano, estoy seguro de que nadie le creería.
Volvemos a dejar caer la cabeza sobre la almohada y tiramos del abrigo hacia arriba; notamos fresco en los pies, pero no nos apura, ya sabemos lo que es; sacamos un pie por abajo y nos ponemos a mirar para él. Es gracioso pensar en los pies; los pies son feos y mirándolos detenidamente tienen una forma tan rara que no se parecen a nada; miro para el dedo gordo, pienso en él y lo muevo; miro entonces para el de al lado, pienso en él, y no lo puedo mover. Hago un esfuerzo, pero sigo sin poderlo mover; me pongo nervioso y me da risa. Los cuatro dedos pequeños hay que moverlos al mismo tiempo, como si estuvieran pegados con goma; los dedos de la mano, en cambio, se mueven cada uno por su cuenta. Si no, no se podría tocar el piano, la cosa es clara; en
cambio, con los pies no se toca el piano, se juega al fútbol y para jugar al fútbol no hay que mover los dedos para nada...
Entonces desearía ardientemente estar ya en el recreo jugando al fútbol; miro otra vez para el pie y ya no me parece tan raro. A lo mejor, con este pie, saco de apuros al equipo, cuando el partido está en lo más emocionante y se ve al P. Ortiz que cruza el patio para tocar la campana. Después, en la clase, todos me mirarían agradecidos. ¡Ah! Pero, a veces, ese pie no me sirve para nada; me cogerán hablando y me ponen debajo de la campana, mirando para la pared; la pared es de cal y con el pie me entretengo en irle quitando pedazos, poco a poco. Pero eso tampoco es divertido...
Vuelvo a tapar el pie, rápidamente; de buena gana me pondría a llorar... Pienso: a las botas les pasa como a las violetas o a las hortensias azules... Es curioso: se van a dormir al “office” porque nadie se atreve a dejarlas de noche dentro de la habitación... Cuando pienso unos instantes en las violetas me invaden unas violentas ganas de llorar. Después lloro, lloro con avidez unos minutos, y llego a sentirme tan feliz al ser desgraciado que de buena gana me pasaría la vida en la cama, sin ir al colegio, sin salir a jugar a ningún lado, solo llorando, llorando sin descanso... Me disgusta no ser constante, pero cuando lloro, por las mañanas acabo siempre por quedarme dormido. Duermo no sé cuánto tiempo, pero cuando me despierta mi madre, que es rubia y que tiene los ojos azules y que es, sin duda alguna, la mujer más hermosa que existe, el sol está ya muy alto, inundándolo todo con su luz. Me despierta con cuidado, pasándome una mano por la frente como para quitarme los pelos de la cara. Yo me voy dando cuenta poco a poco, pero no abro los ojos; me cuesta mucho trabajo no sonreír... Me dejo acariciar, durante un rato, y después le beso la mano; me gusta mucho la sortija que tiene con dos brillantes. Después me siento en la cama de golpe, y los dos nos echamos a reír. Soy tan feliz...
Me visten y después viene lo peor. Me llevan de la mano al cuarto de baño; yo voy tan preocupado que no puedo pensar en nada. Mi madre se quita la sortija para no hacerme daño y la pone en el estantito de cristal donde están los cepillos de los dientes y las cosas de afeitarse de mi padre; después me sube a una silla, abre el grifo y empieza a frotarme la cara como si no me hubiera lavado en un mes. ¡Es horrible! Yo grito, pego patadas a la silla, lloro sin ganas, pero con una rabia terrible, me defiendo como puedo... Es inútil; mi madre tiene una fuerza enorme. Después, cuando me seca, con una toalla que está caliente que da gusto, me sonríe y me dice que debiera darme vergüenza dar esos gritos; entonces nos damos otro beso.
Si el desayuno está muy frío, me lo calientan otra vez; si está muy caliente, me lo enfrían cambiándolo de taza muchas veces... Después me ponen la boina y el impermeable. Mi madre me besa de nuevo porque ya no me volverá a ver hasta la hora de la comida.